Las
experiencias traumáticas de fases recesivas en el ciclo económico
argentino han determinado un sesgo analítico hacia la deducción de que
toda crisis necesariamente concluirá en resultados devastadores. Los
antecedentes de varias décadas ofrecen como prueba varios episodios
críticos, con el saldo de fuertes devaluaciones de la moneda nacional,
incremento de la desocupación, quiebra de empresas y bancos, deterioro
social y fuerte aumento de la pobreza.
Con la memoria histórica de
perturbadora inestabilidad no pocos agentes económicos esperan el
desenlace conocido del pasado, algunos deseándolo y otros atrapados por
el temor. Uno de los aspectos más destacados del actual ciclo económico
es que la crisis de 2009 y la de este año no han tenido la resolución
prevista teniendo en cuenta las precedentes. Pese a la resistencia de
quienes se mantienen abrazados al saber económico convencional, se ha
demostrado que existe otra manera de transitar el trayecto recesivo de
la economía amortiguando sus efectos; no profundizándolos. Esta opción
ha desconcertado a los hombres de negocios dedicados a la
comercialización de información económica que todavía buscan la brújula
para orientarse en un mundo económico que expone con naturalizada
brutalidad el fiasco de la ortodoxia. También ha descolocado a la elite
empresaria lista para la salida tradicional de las crisis, ansiosa de
construir profecías autocumplidas. Ante la desilusión de que no sucedió
finalmente lo que pensaban que iba a ocurrir se sienten frustrados,
emocional y patrimonialmente, porque apostaron, por ejemplo, a una
fuerte devaluación. Que no haya habido un descalabro de proporciones en
la economía en un contexto internacional muy difícil y condiciones
locales complicadas no fue por la voluntad entregada en el ámbito
religioso de la fe ni por vientos de cola o de frente provenientes del
exterior, sino por una política económica heterodoxa, con debilidades y
atolondrada gestión, que ha conseguido eludir el desenlace conocido de
crisis pasadas de la economía argentina.
El mercado de trabajo es la muestra más nítida del impacto de la
crisis y, a la vez, la efectividad de la estrategia para morigerarlo. La
dinámica laboral se ha visto afectada por la pérdida de puestos, el
leve crecimiento de la subocupación, una tasa de desempleo que no siguió
bajando y el estancamiento en un porcentaje elevado del empleo
informal. De acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales elaborada
por el Ministerio de Trabajo, el nivel de empleo registrado en empresas
privadas luego de crecer en forma ininterrumpida durante nueve
trimestres consecutivos, en los dos primeros trimestres de 2012 reflejó
un descenso del 0,6 por ciento. Durante fases recesivas o fuerte
desaceleración del crecimiento se pierden puestos formales y, al mismo
tiempo, otras personas no pueden acceder a un empleo formal. Otra de las
consecuencias habituales es que trabajadores ocupados tanto en el
sector formal como informal pueden sufrir deterioro de sus condiciones
laborales, como reducción de salarios, acceso a empleos más precarios,
desocupación y, hasta incluso, inactividad. Uno de los sectores más
afectados son los jóvenes.
En esta instancia aparece el sendero bifurcado hacia las recetas
tradicionales de la ortodoxia o hacia la opción de medidas
contracíclicas para mitigar las consecuencias negativas de la crisis.
Las políticas del Gobierno en el sector productivo y en el ámbito
socio-laboral eligieron la segunda alternativa amortiguando el impacto
del desorden económico internacional. El estancamiento de Estados Unidos
y el descalabro europeo, zona económica que en conjunto representan la
mitad del PBI mundial, condicionan al resto de las economías, incluyendo
a la argentina. Además Brasil, principal socio comercial del país,
tiene su economía estancada y los intentos para reanimarla no están
teniendo el efecto esperado. Ante ese panorama ha sido fundamental la
implementación de un conjunto de instrumentos de política económica para
mantener la actividad productiva y preservar el nivel de empleo.
En los dos primeros trimestres de 2012, la tasa de desocupación ha
permanecido por debajo del 8 por ciento. Este resultado es destacable
sobre todo considerando que el crecimiento de la desocupación es una
tendencia consolidada en muchos países, en especial en los europeos.
Según la Organización Internacional del Trabajo, en los últimos cuatro
años, por la crisis internacional se perdieron 30 millones de empleos en
el mundo, elevando la cifra total a 200 millones, y estimando que el
año próximo se destruirán otros 7 millones de empleos si las naciones
industriales no adoptan medidas de reactivación.
El escudo de protección del mercado laboral local, como las reservas
del Banco Central para enfrentar tensiones financieras y cambiarias,
está integrado por un conjunto de medidas contracíclicas con el objetivo
principal de protección del empleo, de manera indirecta, alentando la
demanda doméstica e incrementando la protección de la producción local
y, de manera directa, a través de políticas laborales específicas. Entre
estas últimas se encuentran la reducción de la alícuota de
contribuciones patronales, con el objetivo de estimular nuevas
contrataciones en pymes, y el Programa para la Recuperación Productiva
(Repro), orientado a limitar los despidos a partir de subsidiar una
parte de la masa salarial de empresas en crisis.
El documento El impacto de las políticas laborales contracíclicas en
el empleo asalariado registrado, de Victoria Castillo, Sofía Rojo y
Diego Schleser, presentado en el último Congreso de AEDA, expone que la
evaluación de esas dos políticas laborales en la crisis de 2009, que
sirve de antecedente para la de este año, es que “la implementación de
la medida de reducción de contribuciones patronales redujo a la mitad en
el número de puestos que se habrían perdido durante la crisis de no
mediar la política, mientras que el Programa Repro, fue efectivo
limitando los despidos de trabajadores en el segmento de baja movilidad
del tejido productivo y en empresas particularmente afectadas por la
crisis internacional”. Esta política se ha articulado con los
Procedimientos Preventivos de Crisis, instrumento de diálogo social
entre empleadores y trabajadores para superar las fases contractivas,
permitiendo un menor impacto negativo tanto para las empresas como para
los asalariados.
Las políticas laborales específicas están complementadas con medidas
de sostenimiento de ingresos mínimos, con la Asignación Universal por
Hijo y la ampliación de la cobertura previsional. Del total de los
menores de 18 años, el 83 por ciento recibe una asignación, mientras que
en 1997 era de sólo el 37 por ciento. En tanto, el 95 por ciento de las
personas mayores de todo el país percibe alguna transferencia por parte
del sistema de protección social. A la vez, existen planes de
mejoramiento de la capacidad de empleo de los trabajadores, con
programas de capacitación y apoyo a la inserción laboral y el seguro de
empleo.
El aumento del nivel de empleo registrado, con una estructura
ocupacional con mejores condiciones laborales, y la amplia cobertura del
sistema de protección social, han configurado un mercado laboral y
social contracíclico que está en mejor posición que en crisis pasadas
para enfrentar la fase negativa de la economía.
La cuestión central no es si una crisis externa impactará o no, sino
el modo y la intensidad en que la misma terminará afectando la
situación económica y social. Los instrumentos de defensa para morigerar
los costos de la crisis han probado su efectividad y no fueron
consecuencia de un factor de la naturaleza, como si fuera un hecho ajeno
a decisiones políticas, sino por la definición de una estrategia
económica que la ortodoxia dedica pasión en crítica. Observaciones que
son una imprescindible guía para saber lo que no hay que hacer en
materia económica.
*Publicado en Página12












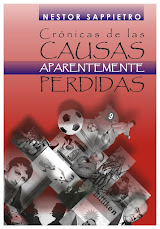
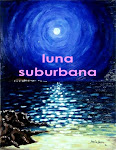





No hay comentarios:
Publicar un comentario