 |
| Imagen es.sott.net |
La
crisis internacional que involucra al 60 por ciento del PBI mundial
(Estados Unidos, Unión Europea y Japón) está transcurriendo el sexto
año. Son potencias económicas estancadas o en recesión. Es la peor
crisis desde la debacle de la década del ’30 del siglo pasado. En los
primeros años del estallido de la burbuja de los créditos subprime,
cuando los líderes políticos mundiales se reunían en el G-20 con el
miedo al abismo, se abrió una grieta en el pensamiento económico
convencional. Quedaba al descubierto el fiasco de la ortodoxia.
Estaba
en cuestionamiento la estructura teórica y práctica nacida de los
claustros académicos filtrada a la gestión de gobiernos e instalada en
el sentido común de las sociedades. La reacción inmediata fue paquetes
de estímulos fiscales, críticas a la irresponsabilidad de banqueros,
estatización de conglomerados industriales y bancarios y una
impresionante expansión monetaria. Las obras de Keynes y Marx volvieron a
ser consideradas por fuera de círculos reducidos. La ortodoxia estaba
herida, sin levantar la bandera blanca. No estaba en retirada. Resistió y
regresó con la misma soberbia, ocultando fracasos. El poder económico
detrás de ese cuerpo de ideas siguió intacto. La expansión fiscal y
monetaria tuvo como destino salvar a grandes compañías, bancos y
banqueros. Luego de ese rescate, garantizando la estabilidad patrimonial
y de funcionamiento de esos imperiales actores económicos, irrumpieron
las medidas de austeridad, o sea, de ajuste sobre los ingresos y
derechos sociales de la mayoría de la población. Otra vez la ortodoxia
desplegada en su máxima expresión como si la crisis no hubiera estado
originada en sus propios postulados. Durante este año, 119 países están
aplicando políticas de reducción del gasto público con relación al PBI,
elevando a 132 países la proyección hacia 2015. Este cuadro global surge
de la impactante investigación The Age of Austerity: A Review of Public
Expenditures and Adjustment Measures in 181 Countries.
Los autores Isabel Ortiz –directora de Global Social Justice Program
at the Initiative for Policy Dialogue, además de funcionaria de Unicef–
y Mateo Cummins –quien trabajó en el Programa de Desarrollo de la ONU,
Unicef y el Banco Mundial– examinaron las estimaciones del gasto público
realizadas por el FMI para 181 países. Las dividieron en cuatro
períodos:
- 2005-07 (pre-crisis)
- 2008-09 (la expansión fiscal)
- 2010-12 (inicio de la contracción fiscal)
- 2013-15 (intensificación de la contracción fiscal).
Revisaron 314 reportes del FMI de esos países, identificando las
principales medidas de ajuste. Una de las principales conclusiones es
que la contracción fiscal es más intensa en el mundo en desarrollo: 68
países reducirán el gasto público en promedio 3,7 por ciento del PBI
durante la tercera fase de la crisis (2013-15). Mientras, el ajuste
fiscal en 26 países de altos ingresos será una media de 2,2 por ciento
del PBI. Los investigadores señalan que los ajustes son de tal magnitud
que una cuarta parte de todas esas economías están reduciendo el gasto
público a niveles incluso inferiores al existente en los años anteriores
a la crisis (2005-07). La ortodoxia en estado de éxtasis.
Ortiz y Cummins señalan que, contrariamente a la percepción pública,
las medidas de austeridad no se limitan a Europa y, como refleja el
informe, los ajustes son más profundos en países en desarrollo. La
austeridad está afectando a 5800 millones de personas o el 80 por ciento
de la población mundial y, según las proyecciones detalladas en el
documento, alcanzará a 6300 millones o el 90 por ciento de las personas
en todo el mundo para 2015.
En cuanto a las medidas, los informes del FMI publicados desde 2010
muestran que los gobiernos aplican diversas estrategias de ajuste:
- Eliminación o reducción de los subsidios, incluyendo al combustible, a la agricultura y a los alimentos (en 100 países).
- Recortes salariales, alcanzando a trabajadores de la educación, salud y otros del sector público (en 98 países).
- Racionalización del gasto de las redes de seguridad (en 80 países).
- Reforma de las pensiones –reducción o congelamiento de haberes– (en 86 países).
- Reforma del sistema de salud, disminuyendo el personal médico, los
descuentos en medicamentos y aumentando los cargos de atención médica
(en 37 países).
- Flexibilización laboral (en 32 países).
La investigación publicada por Initiative for Policy Dialogue,
entidad fundada en julio de 2000 por el Premio Nobel Joseph Stiglitz,
indica que además de la reducción del gasto muchos gobiernos (94 países)
también están considerando aumentos de impuestos regresivos. Menciona
la introducción o elevación de impuestos al consumo (IVA) en productos
de la canasta básica de bienes y servicios.
Ortiz y Cummins afirman que en lugar de recortar el gasto público,
los países en desarrollo deberían “concentrarse en proporcionar
oportunidades de trabajo decente y mejores condiciones de vida para sus
ciudadanos”. Sugieren que deben reconocer que “la austeridad no les
ayudará a alcanzar sus objetivos de desarrollo”, para agregar que, por
el contrario, los recortes del gasto afectarán a los grupos sociales más
vulnerables, ampliará la brecha entre ricos y pobres, y contribuirá a
la inestabilidad social y política.
En ese sentido, destacan el incremento de las movilizaciones
civiles, desde la Primavera Arabe hasta los violentos disturbios que han
estallado en los últimos años en Asia, Africa y el Medio Oriente.
“Poblaciones reaccionando a los efectos acumulativos de desempleo
generalizado, los altos precios de los alimentos, y el deterioro de las
condiciones de vida”, apuntan. Las varias y masivas movilizaciones en
decenas de ciudades de Brasil motivadas por el aumento del costo del
transporte público se inscriben en esa misma tendencia. El alza del
boleto de 3 a 3,20 reales fue una medida que tuvo su origen en una
decisión política de conservadurismo fiscal de no incrementar los
subsidios al transporte, lo que fue revisado luego de las intensas
manifestaciones sociales.
Brasil es el país de la región con el ajuste del gasto público más
pronunciado, con una variación negativa de 0,4 por ciento del PBI en la
comparación del período 2013-15 con respecto a los años 2005-07, según
el cuadro anexo del documento de Ortiz y Cummins. Es lo que se conoce
como fuerte ajuste fiscal. En esa tabla, Ecuador ocupa el extremo
opuesto con una expansión del 17,1 por ciento, seguido por Argentina con
el 8,9 por ciento; el resto se ubica muy por debajo de esos porcentajes
con un leve aumento de 1,6 (Colombia) al 3,6 por ciento (Bolivia) del
gasto público.
El documento “La era de la austeridad” cuestiona el postulado que el
ajuste del gasto público es un sendero adecuado para lograr la
recuperación socioeconómica y el objetivo de desarrollo. Observa que de
la tendencia mundial de la “consolidación fiscal” sólo se puede esperar
el agravamiento de la crisis de empleo y el consiguiente malestar de la
población. Señala que se está haciendo asumir el costo de una supuesta
“recuperación” económica a millones de hogares que, a la vez, han
quedado excluidos. Propone entonces que en lugar del ajuste los
gobiernos adopten medidas alternativas y equitativas, como aplicar
impuestos a los ricos y reestructurar la deuda.
El regreso de la ortodoxia con el ajuste fiscal generalizado en los
países ubica en perspectiva mundial el inmenso esfuerzo político y
cultural que significa defender en ese territorio hostil el objetivo de
administrar una economía a contramano de la era de la austeridad.
*Publicado en Página12















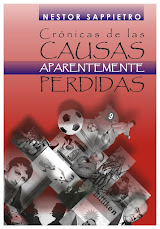
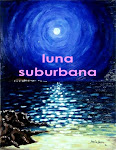





No hay comentarios:
Publicar un comentario