La reducción paulatina del superávit comercial plantea desafíos de mediano plazo para ser tomados en cuenta al momento del diseño de la política económica. Cuáles son las alternativas que ven los especialistas para enfrentar la situación.
No es sostenible
Por Marina Dal Poggetto *
El modelo adoptado a la salida de la convertibilidad, de dólar alto, salarios bajos y elevada competitividad de la industria, ha cedido su lugar en los últimos años a uno basado en un dólar en rápido proceso de apreciación, salarios altos y crecientes en moneda dura, y la consecuente pérdida de competitividad de los sectores productores de transables. El aumento de los salarios en dólares es una situación ideal para la política, cuando a diferencia de la convertibilidad, ésta coincide además con un bajo desempleo y transferencias crecientes a las familias (Moratoria Previsional y Asignación Universal por Hijo).
Lo cierto es que el inédito contexto internacional, caracterizado por tasas bajas en el mundo desarrollado, precios de las materias primas muy elevados y un dólar débil en el mundo, ha permitido financiar este esquema hasta niveles nunca vistos en la historia. La decisión de desendeudar al país, parte renegociando agresivamente la deuda en default, parte licuando vía el manejo del CER la deuda indexada y parte cancelando primero con superávit fiscal y más tarde con cajas alternativas como las Reservas del BCRA y la Anses (también posible por el propio contexto mencionado), contribuyó a estirar el horizonte. Hoy, el gasto público entre Nación y provincias alcanza a 40 por ciento del PIB –10 puntos más que en los ’90– y el nivel de importaciones por habitante equivale a 1,6 vez el de 1998, el mejor año de la convertibilidad.
La pregunta es si este esquema es sostenible, o en algún momento reaparecerán en la economía argentina las restricciones que caracterizaron la historia previa. Precisamente, la novedad de los últimos años es que el fortísimo crecimiento de la economía registrado desde mediados de 2002 –con apenas un tropiezo en el año 2009 en medio de la peor crisis internacional desde 1930– convivió con cuentas externas superavitarias. Es más: la salida de capitales registrada desde mediados de 2007 fue financiada directamente con dólares que la economía había generado previamente a través de la cuenta corriente. Y el pago con reservas de la deuda pública en 2010 fue compensado totalmente durante el mismo ejercicio con los dólares del comercio.
Sin embargo, este superávit de las cuentas externas tiende a achicarse a pasos muy rápidos. A pesar de los intentos de la política de moderar vía licencias no automáticas el desequilibrio estructural creciente de dólares de la industria, es factible alcanzar resultados deficitarios en los últimos meses de 2011. Amén de que cuanto más se cierra la economía, la efectividad del ancla cambiaria para contener la suba en los precios se reduce en una situación de elevada utilización de la capacidad instalada. Cabe recordar que las importaciones y la cogestión –sobre todo en servicios públicos– han sido a lo largo de los últimos años los dos mecanismos adicionales de reacción de la economía que ayudaron a limitar una mayor aceleración de la inflación, frente al enorme impulso al consumo.
Evidentemente, la nominalidad creciente que ha alcanzado la economía en los últimos años –gasto público a más del 30 por ciento, salarios entre 25 y 26 por ciento, precios al consumidor al 21-22 por ciento y dólar al 5 por ciento– no es sostenible, a menos –claro está– que el mundo vuelva a sorprender con un nuevo salto en el precio de la soja que vuelva a estirar el horizonte. No parece el escenario más probable, más bien al contrario, teniendo en cuenta que en algún momento de 2012 es factible encontrar la política monetaria en EE.UU. empezando a retirar los estímulos monetarios que han contribuido al escenario actual.
Sin embargo, la desaparición del superávit de las cuentas externas no significa necesariamente que sea el fin de una época. ¿Por qué no? Básicamente, porque la convergencia al equilibrio se da desde arriba y porque el margen de maniobra para manejar la política económica sigue siendo elevado. Todavía no se abrió el crédito internacional, ni tampoco se han utilizado las herramientas típicas de la política económica para intentar moderar cualquier cambio de portafolios hacia el dólar. En particular, la tasa de interés que remunera el ahorro hoy en la Argentina es la mitad de la inflación (11 vs. 21,5 por ciento).
¿Será la política en 2012 capaz de recrearse y reinventar hacia adelante un modelo de desarrollo, utilizando las herramientas disponibles y aprovechando el contexto internacional que, a pesar de todo, todavía va a ser beneficioso? ¿O viajará en algún momento a una corrección cambiaria no gradual para evitar la toma de decisiones explícitas que en general cuesta enfrentar? Hoy no estamos cerca del límite, y la recta por la que se viaja a fondo parece interminable. No lo es.
* Economista y directora de Estudio Bein & Asociados.
No hay amenazas
Por Esteban Kiper *
El desempeño macroeconómico de la Argentina desde 2003 ha sido notable. El PIB en esta etapa se expandió a tasas nunca antes observadas, se redujo la deuda pública y externa, se multiplicaron las reservas internacionales en poder del BCRA, el empleo y los salarios reales crecieron muy velozmente, se diversificó la estructura productiva y la economía capeó muy bien el temporal de la crisis financiera internacional, permitiendo que el crecimiento retomara su marcha apenas unos trimestres después del impacto.
Algunos aspectos de la configuración macroeconómica que caracterizaron este episodio de crecimiento acelerado han mutado desde la salida de la crisis financiera internacional, y han empezado a disparar interrogantes sobre la sostenibilidad del crecimiento económico. En esta nota se argumenta que el crecimiento es sostenible y que no se avizoran crisis en el horizonte. Sin embargo, de no profundizarse la intervención del Estado en la planificación del desarrollo económico, dicho crecimiento irá cambiando de perfil y perdiendo el potencial desarrollista que lo ha caracterizado.
Son tres los elementos señalados con preocupación por los analistas de la city a la hora de pronosticar próximos descalabros: la inflación, la reducción del superávit en cuenta corriente y la reducción del superávit fiscal. Señalaremos en primer término por qué estos tres elementos no representan una amenaza en el corto plazo para el crecimiento económico.
La inflación no se está acelerando, y si bien es mayor que en los otros países latinoamericanos, no parece estar afectando las decisiones de inversión, el crecimiento del empleo y los salarios reales, ni el aumento del consumo.
El superávit en cuenta corriente se está estrechando en los últimos trimestres, y de seguir esta trayectoria podría tornarse deficitario en 2012. Sin embargo, un déficit en cuenta corriente no implica el desencadenamiento de una crisis. La economía argentina tiene margen para mantener una cuenta corriente deficitaria al menos un lustro. Las tasas de interés internacionales están cerca del mínimo, el nivel de deuda externa es bajo y las reservas internacionales están en niveles elevados.
Finalmente, la reducción del superávit fiscal no representa un problema en sí mismo. La deuda pública, si se descuentan las obligaciones intrasector público, son muy bajas y demandan un menor superávit primario para ser afrontadas. Y adicionalmente, el Estado, habiendo salido definitivamente del default, tiene margen para refinanciar vencimientos de capital a tasas razonables.
Estas consideraciones indican que la continuidad del crecimiento no está en riesgo. Sin embargo, existen algunos elementos que de no ser abordados activamente irán cambiando progresivamente el perfil de dicho crecimiento, y en el mediano plazo podrían generar un incremento en la vulnerabilidad externa.
El principal problema de la economía, desde nuestra perspectiva, es la progresiva pérdida de competitividad que resulta de la combinación de un tipo de cambio cuasifijo, una inflación superior a la de nuestros socios comerciales, y un aún insuficiente set de políticas de estímulo directo al desarrollo. La pérdida de competitividad tiene múltiples efectos. Sesga el crecimiento hacia sectores que tienen un menor potencial desarrollista (bienes y servicios no transables) y desalienta la diversificación productiva (el surgimiento de nuevos sectores dinámicos). Induce menores ganancias de productividad y genera empleo menos calificado y peor remunerado. Estimula más el consumo y la construcción que la inversión productiva. Empuja el crecimiento de las importaciones y no promueve nuevas exportaciones, contribuyendo por ende de forma negativa al saldo en cuenta corriente –que si bien en el corto o mediano plazo es financiable, en el largo plazo podría inducir el incremento del endeudamiento externo privado y/o público y una mayor fragilidad externa y financiera–.
Revertir la tendencial pérdida de competitividad demandará políticas públicas aún más activas. En este sentido se podría pensar en un rol más protagónico para el financiamiento del desarrollo y de las exportaciones; una intervención más activa en los conflictos distributivos orientada a preservar la competitividad cambiaria; el fortalecimiento de la infraestructura en función de las necesidades del sector productivo; la coordinación de planes de inversión estratégicos desde los directorios de las empresas con participación estatal y el sector público; una política más profunda de sustitución de importaciones; una ampliación del esquema de retenciones orientado a incentivar la agregación de valor en Argentina; la promoción de la inversión extranjera directa con criterios estratégicos; y la exploración de nuevos acuerdos comerciales que permitan ganar nuevos mercados.
* Economista de AEDA y UBA.












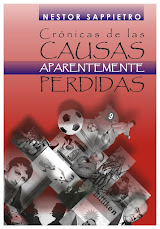
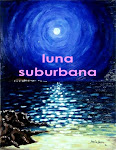





No hay comentarios:
Publicar un comentario